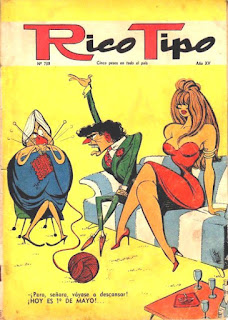Por Humberto Acciarressi
Hace unos años publiqué, en varias revistas y diarios, una serie de notas bajo el título "El misterio de los libros asesinos". No viene al caso mencionarlos ahora, aunque si anotar que no figuraban los cuatro ejemplares sobrevivientes de los 100 impresos en 1874 de la obra "Shadows from the Walls of Death" (Sombras de los muros de la muerte), cuyo contenido de láminas hechas en arsénico pueden matar a una persona literalmente. Curiosamente, el autor, Robert C. Kedzie, que fue cirujano durante la Guerra de Secesión estadounidense, era un investigador muy preocupado por las propiedades peligrosas del arsénico, a partir del tratamiento de una nena de nueve meses que mejoraba cuando se la sacaba de su casa y empeoraba cuando la devolvían del hospital. Así fue como Kedzie descubrió que el problema se encontraba en el arsénico del empapelado que recubría las paredes del cuarto de la pequeña.
Hay que observar que esos tapices de papel eran típicos en las casas victorianas de las clases medias y acomodadas inglesas. Y en lo que atañe a los Estados Unidos, los papeles con delicados motivos florales, sobre todo en tonalidades verdes, causaban furor a mediados del siglo XIX. Aunque se sabía que el arsénico era letal si se ingería directamente, para lograr mejores colores los fabricantes recurrían a ese peligroso elemento químico. Como dato curioso puede acotarse que al mismo se lo conocía vulgarmente como "polvo de la herencia", ya que podía emplearse para desembarazarse de familiares ricos y ancianos y recibir cuantiosas fortunas. Lo que se ignoraba era que también eran dañinas para la salud la inhalación de sus partículas o la absorción a través de la piel.
Fue en ese contexto que el médico y profesor de química estadounidense Robert M. Kedzie -con gran actividad académica en Michigan- publicó, en 1874, "Shadows from the Walls of Death". Lo que hizo inexplicablemente mal fue incluir en el libro 84 láminas de muestras de esos empapelados letales, con lo cual, paradójicamente, la misma obra se transformó en una bomba peligrosísima para la salud. Nunca se sabrá cuantas personas murieron al leer y pasar las páginas en las que se encontraban las muestras del papel de pared, al entrar en contacto con el arsénico que estas contenían.
Cuando finalmente la obra de Kedzie dio sus frutos y ya advertido el peligro, se destruyeron la mayoría de los 100 ejemplares, que el propio autor había distribuido en colegios y bibliotecas populares de Michigan. Pero se salvaron cuatro, que existen al día de hoy. Estos se encuentran en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (con una versión digitalizada, que hemos consultado); otro en Harvard; y dos más en la Universidad de Michigan y en la Michigan State University en una sección titulada “Colecciones especiales”. Cada uno de estos volúmenes está encapsulado y debidamente resguardado, y para leerlos se deben utilizar guantes de protección para evitar contactos con la piel. Curiosa paradoja la de esta obra: cuando gracias a ella ya no se utiliza arsénico en los empapelados, los cuatro ejemplares que quedan aún pueden matar.
 |
| EL PROFESOR KEDZIE DANDO UNA CONFERENCIA EN 1892 |